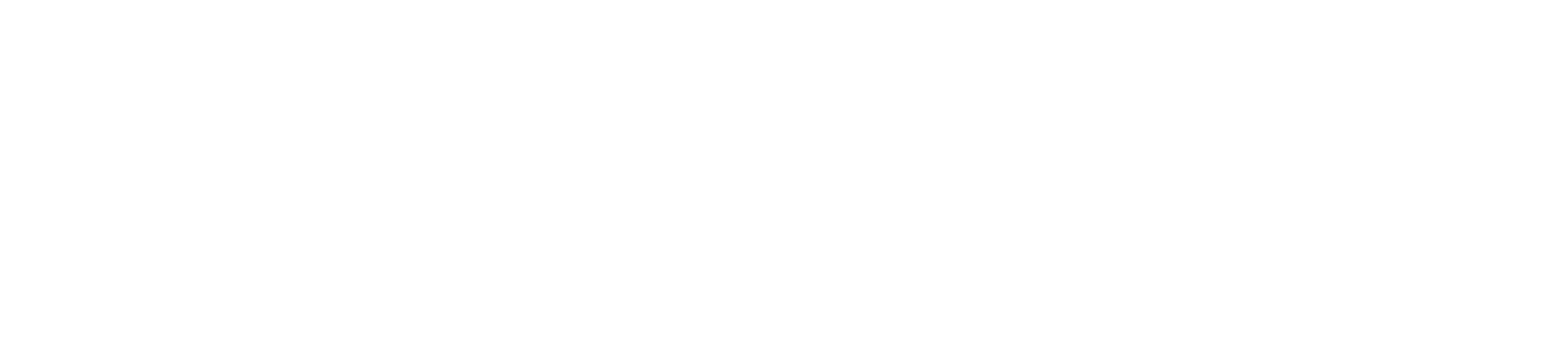Too big to fail
29 de Septiembre de 2025
Empresas Too Big To Fail, ¿demasiado grandes para caer?
La expresión “Too Big to Fail” (demasiado grande para caer; también traducido como “demasiado grande para quebrar”) ha cobrado un lugar central en el debate económico contemporáneo desde su aparición pública en los años 80, cuando el Congreso de Estados Unidos defendió el rescate del Continental Illinois Bank. El término hace referencia a aquellas empresas, en su mayoría del sector financiero, cuyo tamaño, interconexión y relevancia para la economía es tal que su quiebra podría desencadenar una crisis sistémica.
A lo largo del tiempo, esta categoría ha estado marcada por una paradoja: cuanto más grandes y poderosas se vuelven ciertas entidades, más dependiente parece ser el sistema económico de su permanencia, lo que justifica, al menos teóricamente, que el Estado las rescate con fondos públicos si están en riesgo de quiebra o colapso.
Las empresas calificadas como “too big to fail” suelen presentar algunas características recurrentes: gran capitalización bursátil, múltiples filiales interconectadas en diferentes países, presencia en sectores estratégicos, y un nivel de apalancamiento tal que sus operaciones afectan directamente a terceros actores financieros. Durante la crisis financiera de 2007-2009, bancos o aseguradoras como AIG fueron salvadas del colapso con enormes inyecciones de dinero público precisamente por esta condición sistémica. AIG, por ejemplo, (por entonces, la mayor aseguradora del mundo) recibió más de 80.000 millones de dólares en apoyos financieros de la Reserva Federal, ya que su desplome habría afectado no solo a Wall Street, sino a miles de contratos de seguros en todo el mundo.
No obstante, la historia reciente también demuestra que ninguna empresa está completamente a salvo de su propia estructura de riesgo. La caída de Lehman Brothers en 2008, con todo su poder financiero y más de 150 años de historia, muestra que incluso los gigantes pueden caer derrotados si no se interviene a tiempo o si se decide, como en ese caso, dejar que el mercado “corrija” a los irresponsables. El hundimiento de Lehman causó una crisis global que muchos consideraron el precio a pagar con tal de evitar un precedente de rescate sistemático, aunque con el paso del tiempo terminó forzando una ola de rescates a otras firmas aún más grandes. Esto plantea una pregunta incómoda: ¿realmente existen empresas demasiado grandes como para caer, o más bien hay empresas a las que se elige no dejar caer?
El principal beneficio atribuido a estas grandes firmas es su capacidad de generar economías de escala, estabilidad de largo plazo, innovación financiera y, en ocasiones, liderazgo estructural en sus sectores. Los defensores argumentan que protegerlas es proteger al sistema, a los ahorros de los ciudadanos, a las inversiones de los fondos de pensiones, y a la economía en su conjunto. Sin embargo, los inconvenientes son más que considerables. La expectativa de rescate futuro crea un fuerte riesgo moral: si los ejecutivos e inversores creen que el Estado intervendrá ante el fracaso, pueden asumir riesgos excesivos sin miedo real a las consecuencias. Además, distorsiona el mercado: las empresas más grandes obtienen condiciones de financiación más favorables no por su mérito, sino por el respaldo implícito del gobierno, lo cual perjudica la competencia. También debilita la credibilidad de las normas del libre mercado, donde las pérdidas deben ser asumidas por quienes asumen los riesgos.
En Europa, casos como el rescate bancario en España en 2012 evidencian que esta lógica de intervención no es exclusiva de Estados Unidos. Pero, aunque los marcos regulatorios han mejorado, el problema de fondo persiste: mientras existan instituciones cuyo colapso pueda provocar “efectos dominó globales”, seguirá vigente la tensión entre estabilidad económica y justicia de mercado.
Hoy más que nunca, tras las turbulencias recientes como la crisis bancaria de 2023 o los apoyos durante la pandemia, urge revisar qué empresas consideramos sistémicas, bajo qué condiciones deben ser sostenidas, y sobre todo, cómo evitar que el poder económico acabe por dictar las reglas a los Estados. Porque quizás el problema no es que sean demasiado grandes para caer, sino que las hemos dejado crecer demasiado para poder controlarlas.